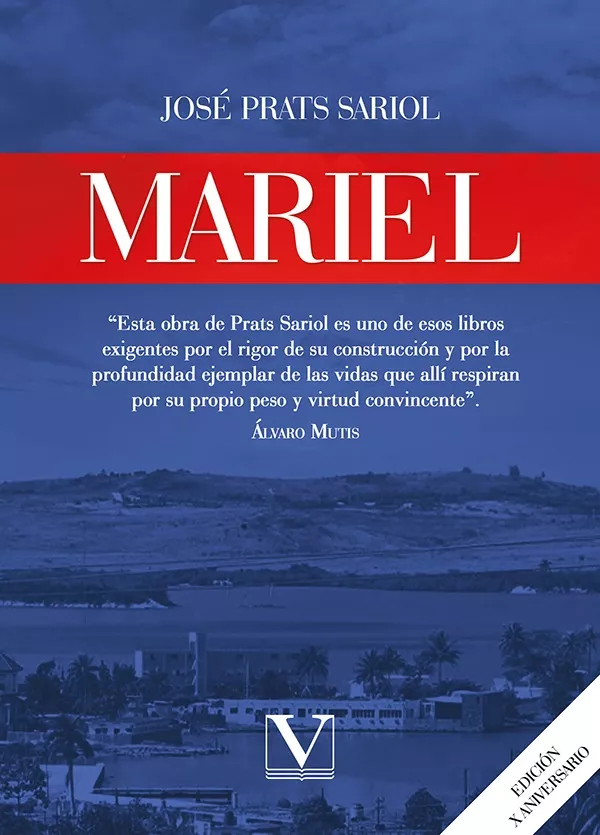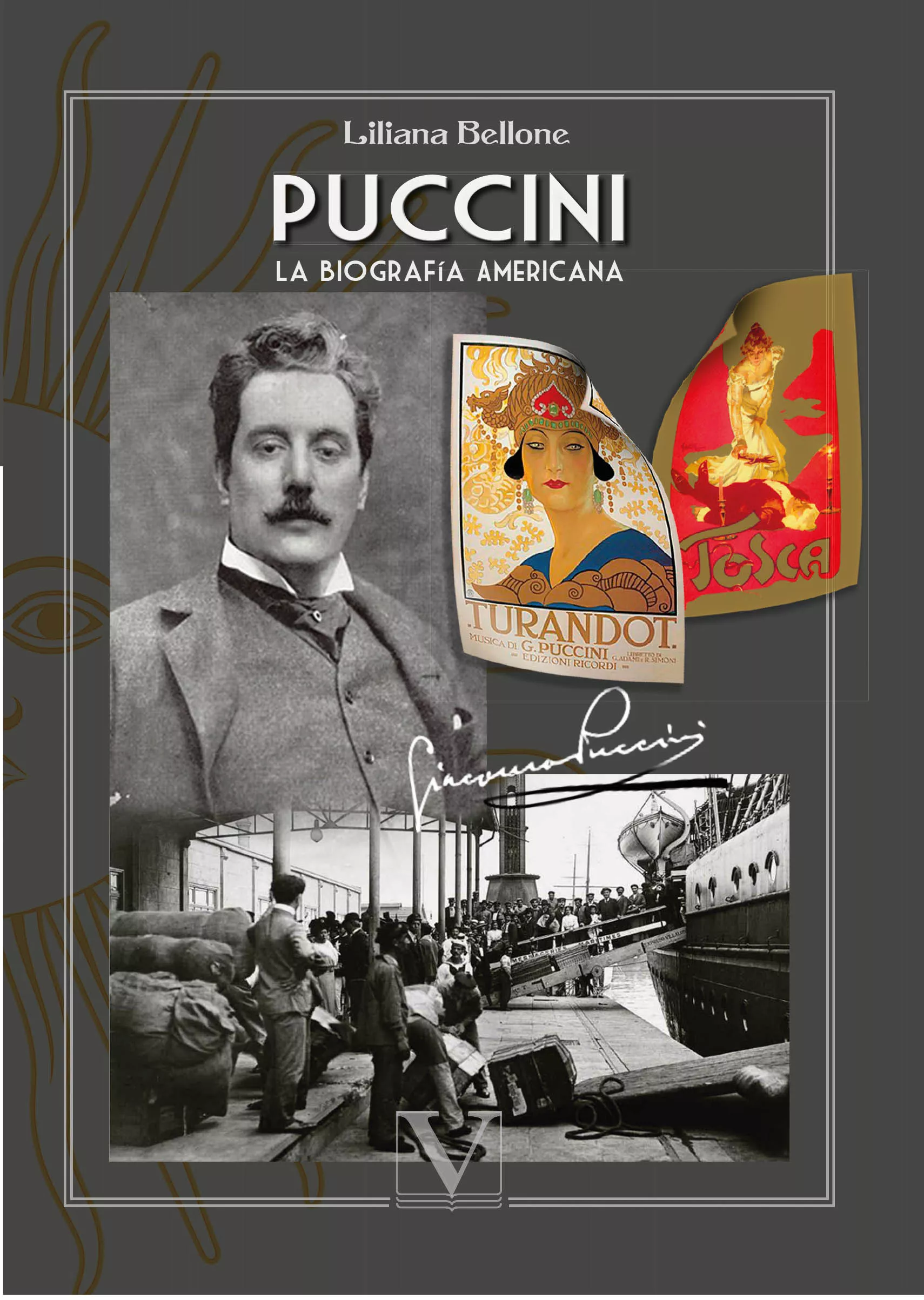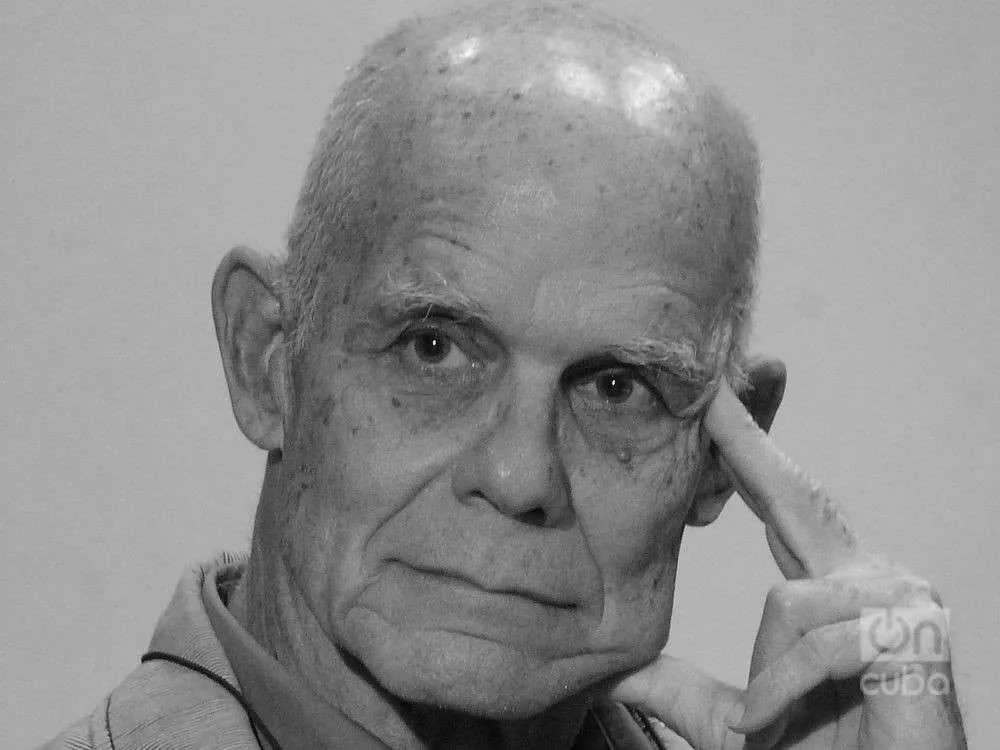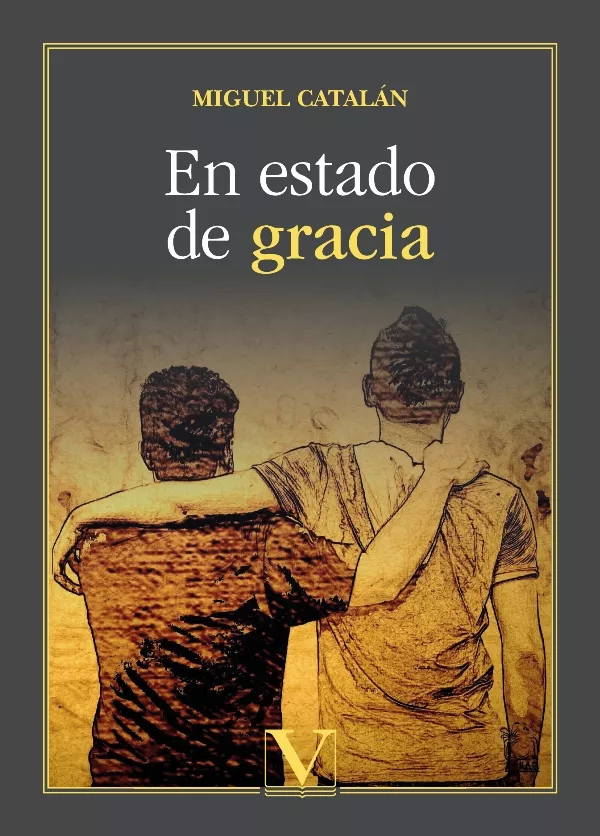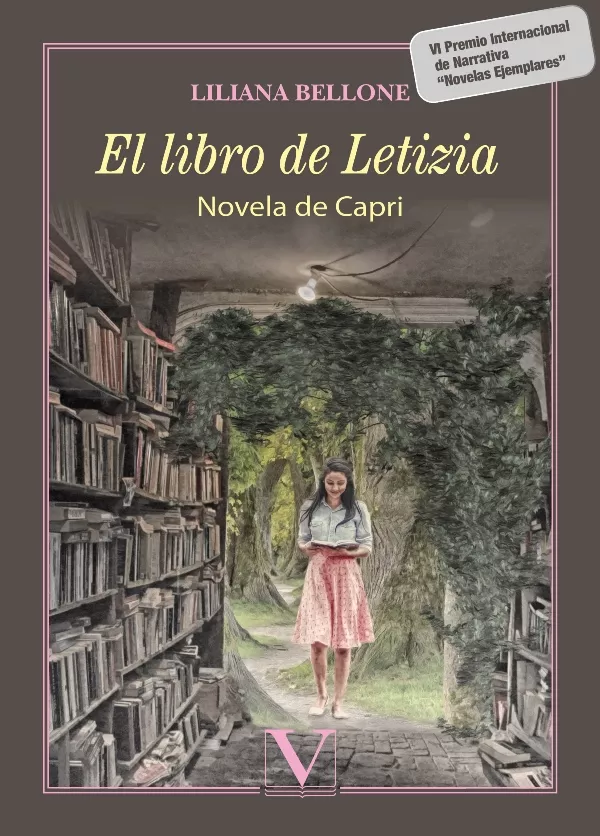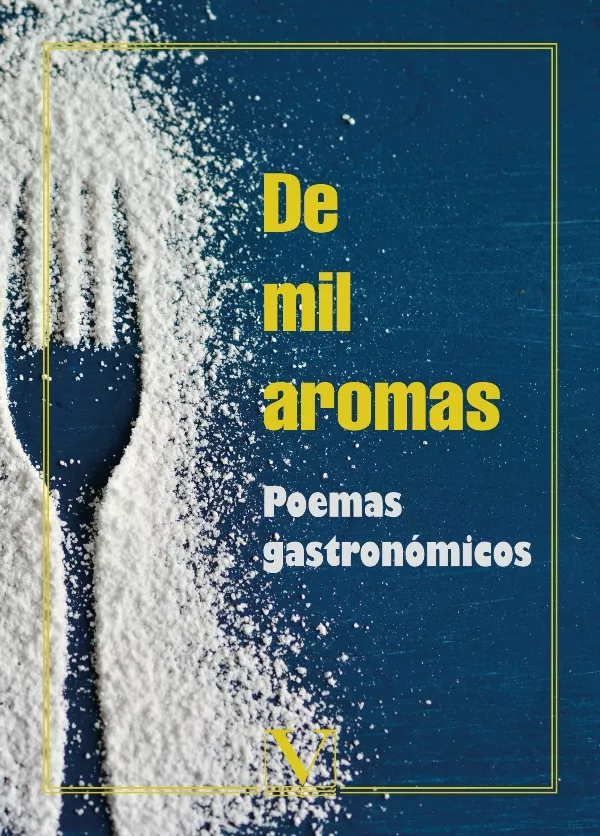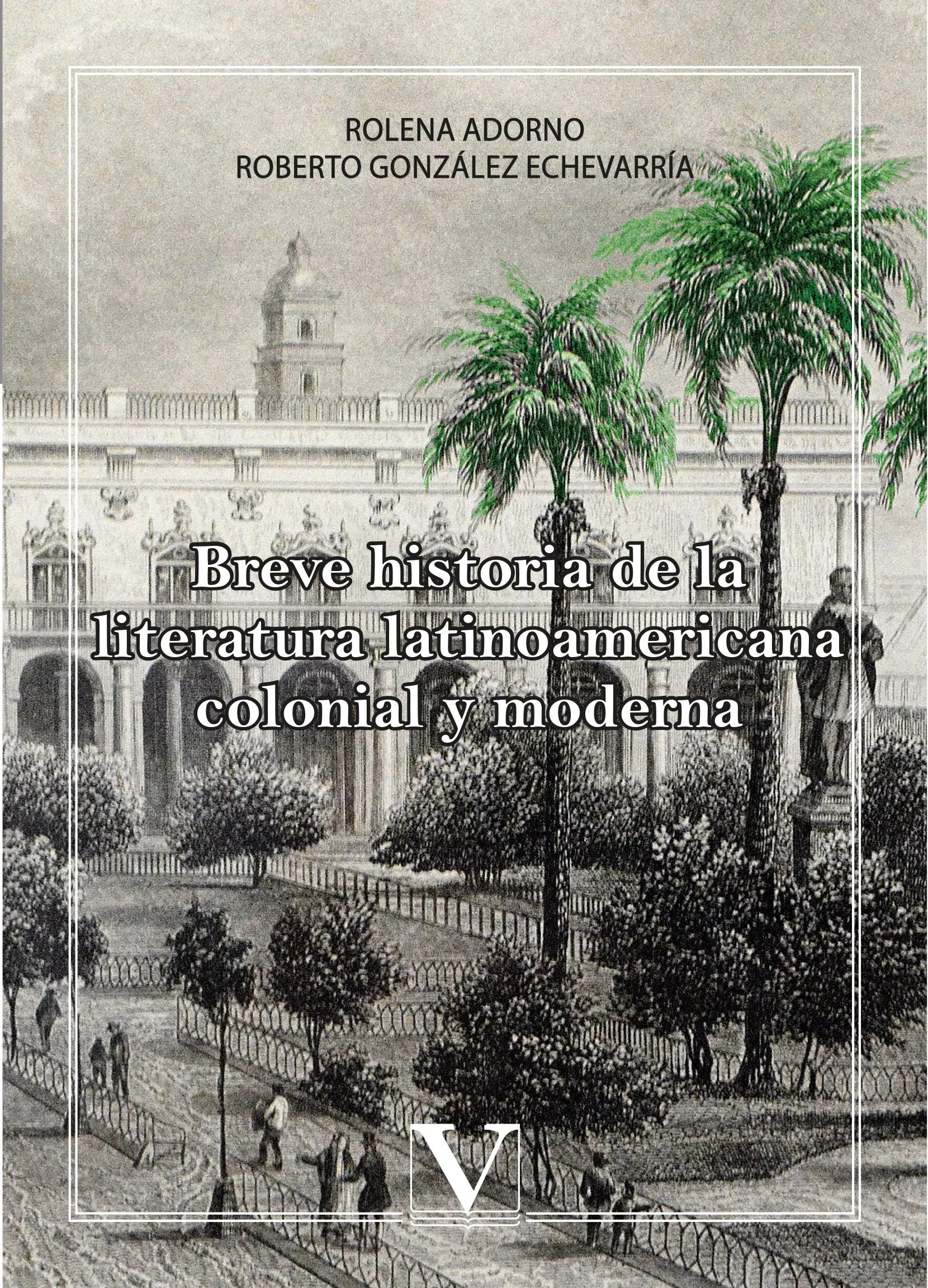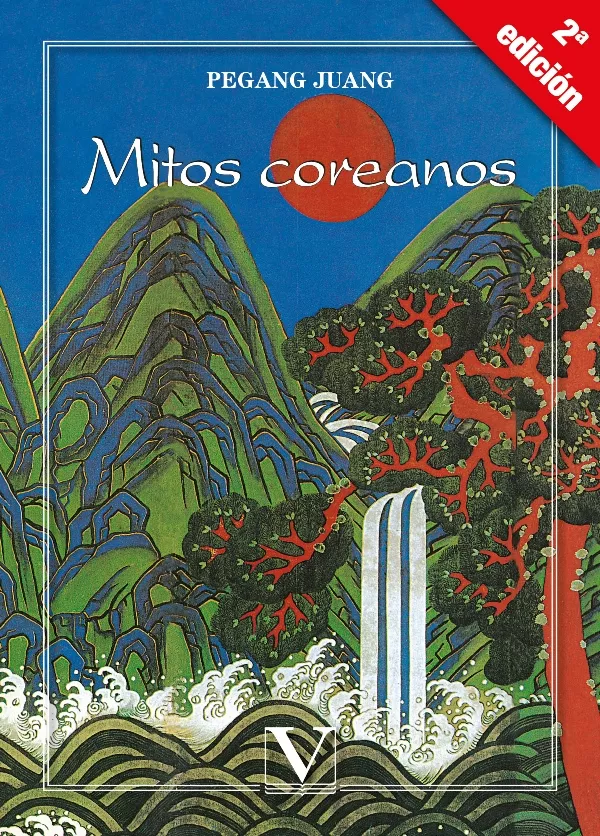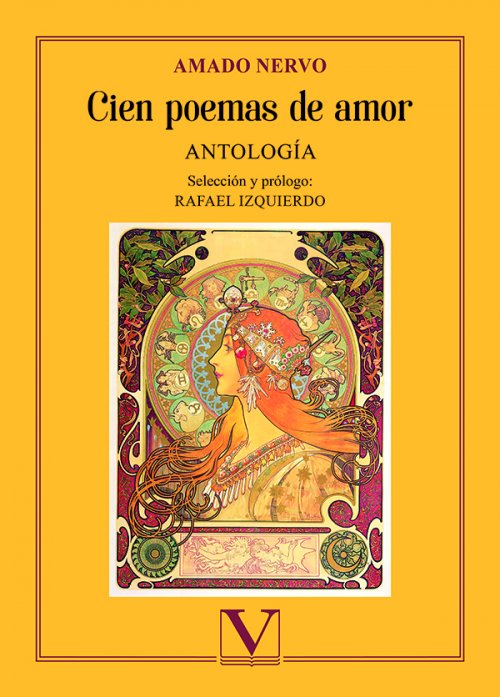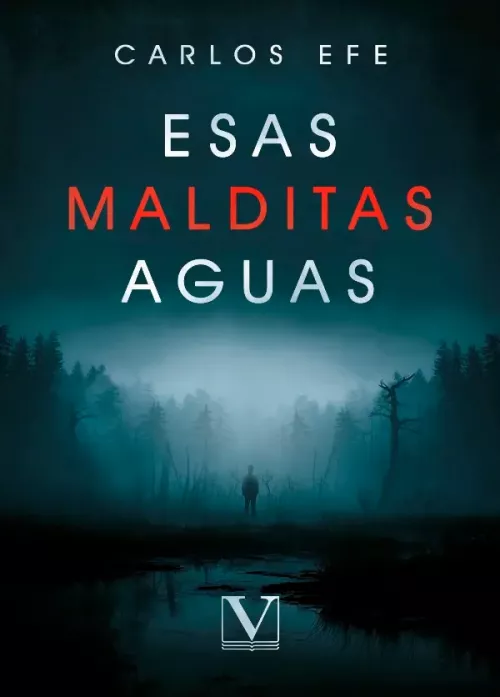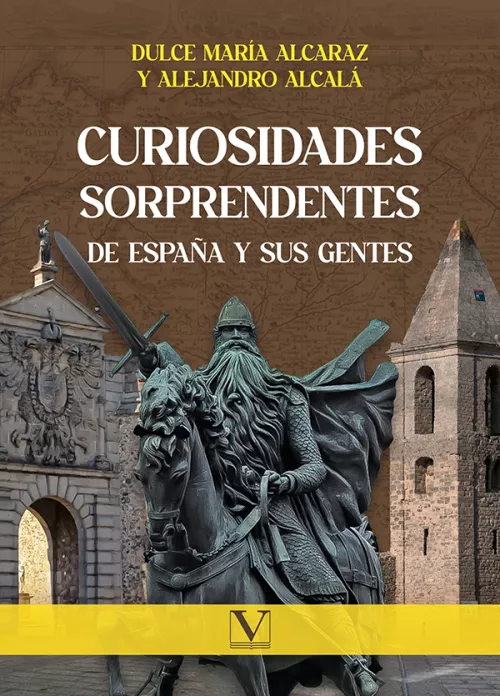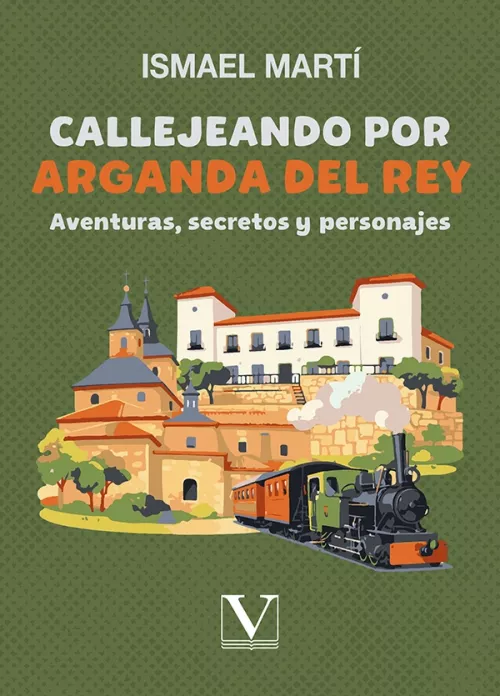«La salvaje inocencia»: Literatura de la rabia
Otro Lunes, la revista Hispanoamericana de Cultura publica la reseña de Alejandro González Acosta sobre la novela de Zoé Valdés «La salvaje inocencia».
El sabio español Marcelino Menéndez Pelayo ubicó el origen de la novela en la épica antigua. Impulsado por esto, divido las novelas en dos grandes grupos: las caballerescas (más épicas) y las juglarescas (más líricas). Y la narrativa actual a mi entender sigue reflejando ese origen: hay novelistas guerreros (Hemingway) y novelistas trovadores (Proust), cada uno con sus méritos y rasgos propios. Dentro de esta propuesta de separación metodológica, para mí Zoé Valdés es una novelista guerrera. Su narrativa es épica, aunque no desdeñe en ocasiones alguna tonada lírica, pero principalmente su obra es un canto de combate: prosa de batalla. Ese es no sólo su signo, sino su sino: voluntad es destino. Ella es hoy una amazona de la literatura iberoamericana.
Desde su decimonónico título bipartito, la más reciente novela de esta autora cubana exiliada en Francia, sugiere sus referentes literarios, dando muestra de sus obsesiones y modelos. Esa misma conciencia de la criatura desde el vientre, al mismo tiempo que desacraliza las figuras materna y paterna, remite a aquel protagonista de El tambor de hojalata, de Günter Grass, publicada precisamente en 1959, año de nacimiento de la escritora, y el cual es un referente constante en toda su rica producción.
Como otras de su obra narrativa, La salvaje inocencia entraría dentro de eso que define el concepto alemán de la Künstlerroman, la novela de aprendizaje y autoaprendizaje que se refiere al artista mismo, quien narra su evolución y destino. La protagonista es, como el Oskar Matzerath de Grass, un personaje en conflicto, y desde el mismo útero advierte la violencia del mundo que la espera fuera: el niño alemán responde negándose a crecer; pero la niña cubana asume por el contrario que debe madurar aprisa, abandonar su niñez velozmente para poder sobrevivir.
Por supuesto, tanto en uno como en otro caso, existe una agresión implícita y una violencia no por soterrada menos efectiva. Nacen ambos en una situación de guerra: la de los alemanes contra todos los demás, en 1945, dirigida por Hitler, y la de los cubanos contra ellos mismos, impulsada por Castro desde antes de 1959. De tal suerte, se produce una literatura cada día más abundante y especialmente en la escrita por autores cubanos, que llamo literatura del dolor y la rabia. Es semejante a la que inspiró a novelistas de los países derrotados en la postguerra, a un alemán como Grass o un italiano como Curzio Malaparte (La piel, Kaput, El Volga nace en Europa…) Son testimonios personales de frustración y al mismo tiempo de sobrevivencia. Ya sea desde un campo de patatas, como Oskar, o un cañaveral, como Desirée, la violencia externa es idéntica: se nace a un mundo cruel y se nos avisa desde antes.
El paralelismo entre Grass y Valdés no es casual. El primero escribe para un país ocupado, vencido, derrotado y con sus valores en crisis. Valdés lo hace también para otro país arrodillado, irónicamente, por sí mismo, dentro de la espiral de una locura colectiva como es cualquier guerra, y la peor de todas ellas, la eufemísticamente bautizada como “civil”, siendo la más incivil de todas. Ambos son autores que responden a una situación de violencia y de guerra, declarada o no. Y son muy parecidas las circunstancias entre la Alemania de finales de la Segunda Guerra Mundial, y la Cuba después de esa sexagenaria guerra civil conocida como “revolución”.
Esta novela de Valdés continúa una saga que empezó desde La hija del embajador y La nada cotidiana (ambas publicadas en 1995), y se ha mantenido con notas predominantes de lo que algunos han calificado como “humor ácido”, “realismo sucio” y hasta “lenguaje soez”, para construir un estilo muy personal y distinguible dentro de la narrativa latinoamericana actual, caracterizada por su anémica anomia. No busca agradar facilonamente al lector, sino comunicarle la rabia y el dolor que lleva dentro, resultado de tantos golpes, frustraciones, sueños quebrados y pisoteados, e ilusiones nunca perdidas porque tampoco fueron brotadas. Su estilo no es nada complaciente, sino todo lo contrario, provocador, desafiante y retador. Sus personajes femeninos son de una fuerza boxística, desde Yocandra, pasando por Marcela, hasta esta Desirée Fe, quien desde muy temprano tiene una experiencia místico-erótica en una iglesia con un Cristo crucificado, lo mismo que el párvulo Oskar con aquel Niño Jesús del templo a quien entrega su tambor percutiente.
La autora no esconde sus modelos sino los exhibe: Guillermo Cabrera Infante, Marguerite Duras y Víctor Hugo; los tres, grandes amadores y gozadores. Ellos son sus maestros, sus espejos y también sus escudos: forman su linaje literario.
Pero esa misma rabia y dolor se sienten ya de forma muy evidente desde Cabrera Infante y Reinaldo Arenas y se prolonga hasta hoy en una dilatada secuencia de autores cubanos sometidos a la “gloriosa utopía” que frustró sus vidas.
La audacia de la novelista cuando recupera su memoria juvenil no repara en límites, los cuales remonta con desesperación e intensidad, asumiendo una carnalidad absoluta, casi un canibalismo erótico, cuando suelta que “comimos el seso y el sexo”, con ese frenesí desesperado de quien no tiene más que el momento presente. También la implacable desacralización de los padres es el preámbulo de su progresiva corporización: en la medida que toma más conciencia de su cuerpo, su horizonte se amplía y profundiza y se distancia de sus progenitores. Hasta hay una predestinación en el nombre de la protagonista: Desirée, que es deseo, y Fe una de las tres virtudes teologales y que siempre se representa ciega, es decir, como perdida.
En el trópico, como se muestra en esta novela, territorio de intensos calores externos e internos, todo se sensualiza y erotiza, desde comer un plátano, hasta la inmersión en el mar. Intuitivamente, todas las mujeres nacen con una tendencia natural para ser unas Lolitas. Por cierto, la célebre novela de Nabokov aparece en español por primera vez también en ese mágico año de 1959, que atrajo tantos sucesos. Y hasta ha habido alguien quien ha dicho que el personaje original de Lolita es de linaje cubano. La Desirée de Valdés es una Lolita en las circunstancias de la dictadura instaurada en Cuba.
Iconoclasta irredenta, la autora hasta ha soñado tener sexo con dos figuras sagradas: Cristo y José Martí, agrediendo por igual a la religión y a la política dominantes. Esas crisis místico-eróticas (que tanto recuerdan el orgasmo adivinado en la Transfiguración de Santa Teresa según Bernini, atravesada por las fálicas flechas del amor divino), la inducen para llegar al sexo práctico a través de la religión, lo cual marca el inevitable tránsito simbolizado en su nombre: del deseo de Desirée a la entrega de la Fe.
El tópico típico y tropical de la sexualidad cubana y especialmente habanera, se traduce en esta novela a través de los escenarios ideales que son como aquella madelaine de Proust: la playa, el mar y esa ciudad que tanto huele a sexo, con una mezcla de salitre húmedo y marisco fresco.
El lenguaje de la novela refleja cómo se hablaba en La Habana entre los años 1960 y 1980: voces íntimas y públicas ofrecen testimonio de una sociedad en revolución que, por variar, cambia hasta su forma de expresarse, de manera más descarnada y directa, más brutal y efectiva. Dentro de ese ambiente, el sexo lucha por brotar en todo momento (la contención es quizá la más rara virtud entre cubanos), pero la represión está omnipresente y se personifica en el personaje de policía intruso, quien no solo reprime las ideas sino también los deseos. La fiesta innombrable lezamiana se transforma así por la dictadura implacable en la fiesta prohibida, lo cual hasta se había avisado y masoquistamente celebrado en una guaracha irresponsable y suicida: “Llegó el Comandante y mandó a parar: se acabó la diversión”. De ahora en adelante, para la masa, todo será sacrificio, carencia, abnegación, entrega a la patria, y la conciencia revolucionaria, y la forma más palpable y directa de asumir todo esto: el hambre, “un hambre mi amor, hereditaria”, como apuntó irónicamente algún poeta hace tiempo, precisamente hablando de una pareja cubana enamorada.
La capacidad proteica de Valdés la hace, como Don Juan Tenorio, “subir a los palacios y bajar a las aldeas”: lo mismo es la chancleterita chusmita del solar de la Habana Vieja, que la dama elegante de sorprendentes sombreros de Champs Elysées, y esto se refleja hasta en el habla: cada personaje y cada ambiente asume una forma precisa de expresión con notable autenticidad.
La salvaje… trata quizá como ninguna otra de sus obras anteriores, la relación de los cubanos con el mar, que es no sólo el escenario idóneo –desde su forma pura, el mar abierto, o su variante terrestre, la orilla, o su personificación como parte del mobiliario urbano, el Muro del Malecón- sino también como amante: la muchacha goza gran placer al sentir cómo el agua salada le penetra e inunda el sexo al sumergirse dentro del mar, reaccionando eróticamente a ese abrazo líquido y tibio. Es una sensación de intenso disfrute, al borrarse todo el entorno ingrato y agresivo, y resulta no sólo placentera sino placentaria, como la del feto que regresa y vuelve a flotar en el líquido amniótico en el vientre materno: el ejercicio del sexo es regresar al principio, al orgasmo creador original. Se advierte también el mar como una manifestación del futuro: avisa con su inmensidad que algún día habrá que huir a través de él, buscando otro horizonte de libertad y realización. Todo mar impone una línea infinita y es un por ello un reto, un desafío contra el régimen que quiere negarlo y cercarlo, y para aquellos que buscan escapar de la cárcel acuosa. La necesidad y la posibilidad permanente de la fuga se advierte en ese mismo mar “gigante azul, abierto, democrático”.
Este libro forma una trama compacta que integra varias historias desbordantes de erotismo, vitalidad y gozo; sin embargo, son en el fondo -más allá del placer momentáneo y fugaz- las tristes evocaciones de las vidas frustradas de unos jóvenes como cualquier otros jóvenes, que buscan –legítimamente- vivir su vida (obsequio otorgado sólo una vez, sin regreso posible), pero se frustran, se manchan, explotan y pierden (les roban) su existir, en un país donde se pretende construir el futuro a partir de borrar el pasado y destruir el presente.
Al mirar bajo los techos de sus escenarios, en la novela se nos muestran hogares disfuncionales y familias desestructuradas, con la presencia, eso sí, de algunas muy poderosas mujeres fuertes, como aquellas matronas romanas o las bíblicas vírgenes judías, esas guerreras cubanas invencibles, las incansables mambisas urbanas, aplicadas en la épica empresa de poner un plato de comida sobre la mesa.
El sexo es el alivio, el escape, la fuga fantástica de la ideología y de la política. Ese es el único espacio verdaderamente abierto en Cuba –que presume en su propaganda de ser entonces el primer territorio libre de América– el último reducto de la identidad humana reprimida y vigilada. Y, por tanto, cuando se realiza, es un sexo con rabia, desplegado con furor, como desquitándose en y con él de un Big Brother omnipresente, que prohíbe absolutamente todo lo demás. Es la única válvula de escape posible para un régimen opresivo y ubicuo.
Si no fuera por el sexo libre y el clima generoso (el paisaje, la playa, “¡las palmas, ay, las deliciosas palmas!” de Heredia), quién sabe si la dictadura cubana se hubiera prolongado tanto, hasta estas seis décadas… que incluyen al menos cuatro generaciones, cada una más frustrada y perdida que la anterior, en un proceso de desintegración y depauperación que hoy forma un verdadero genocidio antropológico, el cual La salvaje inocencia refleja en su comienzo mismo.
La novela es muestra de una literatura inquietante y no sólo por lo erótico, sexual, o hasta francamente pornográfico para algunos, sino por esa rabia sorda, profunda, que como no puede gritar sus verdades en la calle, lo hace en la penumbra de las habitaciones: los quejidos en las “posadas” habaneras son el sustituto seguro del grito de protesta en las calles, un orgasmo irreverente y redentor de miserias. Era todavía la época del relato con tanta represión religiosa (entonces todavía el “proyecto” tenía un programa cruel, pero al menos coherente de ateísmo marxista) como política, aspirando a la pureza ideológica, que no sería más que el sometimiento total.
Esa obsesión por la pulcritud de las ideas (y los sentimientos), sustituye al de las sociedades religiosas por la pureza del alma y la intactitud del himen: uno de los grandes orfebres de esa inmensa cárcel impecablemente tejida definió el crimen mayor, el pecado supremo del castrismo, con una autoacusadora alusión fálica: la penetración ideológica. Donde únicamente resulta “lícito” mencionar a Dios, las Vírgenes y todos los Santos, es precisamente en el acto íntimo transgresor y liberador del sexo, que en Cuba se dice procazmente “singar”, que lo mismo puede provenir del “cingulus” latino, que del “to sing” inglés. Hoy, más descarnado y desesperado que nunca (lo cual no mengua ni atenúa su cruel aferramiento), aquel “proyecto” está supremamente más carente de una coartada, al menos medianamente creíble, justificatoria o razonable. Su argumentación actual se construye contradictoriamente (tratándose de un modelo expresamente ateo) sobre la fe, en un proyecto que siempre promete hacia el futuro y nunca ofrece argumentos para el presente ni sobre la razón. En la misma medida que el fenómeno político se agota y desintegra, aumenta la narrativa de la anti-revolución como el testimonio literario de la larga y dolorosa agonía de una mentira.
Obviamente, el lector natural de esta novela debería ser el público cubano; sin embargo, es difícil que circule en Cuba, como ha ocurrido con casi todos los autores cubanos de éxito, aun los incondicionales, o leve y delicadamente discrepantes de la dictadura castrista. Sin embargo, a pesar de todas las prohibiciones y aduanas, circulará, aunque sea a escondidas. Y quizá algunas parejas se propongan recorrer la topografía de la novela, con 60 años más de destrucción, desastre material, anímico y moral, y el desmoronamiento de una ciudad antigua, de 500 años, que aún vive entre estertores del recuerdo de su pasada grandeza, negándose a morir en manos de sus asfixiadores, quienes sólo han tolerado algunos minúsculos oasis para mostrar a unos turistas ingenuos y fascinados con el espejismo y el espectáculo escenográfico de un nuevo y habilidoso Príncipe Potemkin.
Zoé Valdés es una novelista comprometida, con la literatura y con una causa libertadora, no sólo política sino moral. Sus obras forman parte de una creación que no busca agradar al lector, sino conmoverlo; casi diría que movilizarlo.
Pero también tiene un mensaje redentor y victorioso en medio del desastre: la juventud, el amor y el deseo de los cuerpos se imponen finalmente aún en las circunstancias más difíciles y tenebrosas, como propone esta novela. Ojalá la autora nos obsequie una segunda parte con la historia de amor que queda pendiente entre Desirée y Otto: esa pareja de enamorados formada en adversas circunstancias, resulta persistente contra toda evidencia, en una época juvenil y erótica que terminará demoliendo el pedestal del cruel sistema impuesto a un castigado país que alguna vez se llamó Cuba. Ojalá vuelva a serlo.
La reseña original:
http://otrolunes.com/50/literatura-de-la-rabia/
El libro:
https://editorialverbum.es/producto/la-salvaje-inocencia
¿Te ha gustado esta reseña? Deja un comentario.
Artículos relacionados
Compartir artículo
«La salvaje inocencia»: Literatura de la rabia
Otro Lunes, la revista Hispanoamericana de Cultura publica la reseña de Alejandro González Acosta sobre la novela de Zoé Valdés «La salvaje inocencia».
El sabio español Marcelino Menéndez Pelayo ubicó el origen de la novela en la épica antigua. Impulsado por esto, divido las novelas en dos grandes grupos: las caballerescas (más épicas) y las juglarescas (más líricas). Y la narrativa actual a mi entender sigue reflejando ese origen: hay novelistas guerreros (Hemingway) y novelistas trovadores (Proust), cada uno con sus méritos y rasgos propios. Dentro de esta propuesta de separación metodológica, para mí Zoé Valdés es una novelista guerrera. Su narrativa es épica, aunque no desdeñe en ocasiones alguna tonada lírica, pero principalmente su obra es un canto de combate: prosa de batalla. Ese es no sólo su signo, sino su sino: voluntad es destino. Ella es hoy una amazona de la literatura iberoamericana.
Desde su decimonónico título bipartito, la más reciente novela de esta autora cubana exiliada en Francia, sugiere sus referentes literarios, dando muestra de sus obsesiones y modelos. Esa misma conciencia de la criatura desde el vientre, al mismo tiempo que desacraliza las figuras materna y paterna, remite a aquel protagonista de El tambor de hojalata, de Günter Grass, publicada precisamente en 1959, año de nacimiento de la escritora, y el cual es un referente constante en toda su rica producción.
Como otras de su obra narrativa, La salvaje inocencia entraría dentro de eso que define el concepto alemán de la Künstlerroman, la novela de aprendizaje y autoaprendizaje que se refiere al artista mismo, quien narra su evolución y destino. La protagonista es, como el Oskar Matzerath de Grass, un personaje en conflicto, y desde el mismo útero advierte la violencia del mundo que la espera fuera: el niño alemán responde negándose a crecer; pero la niña cubana asume por el contrario que debe madurar aprisa, abandonar su niñez velozmente para poder sobrevivir.
Por supuesto, tanto en uno como en otro caso, existe una agresión implícita y una violencia no por soterrada menos efectiva. Nacen ambos en una situación de guerra: la de los alemanes contra todos los demás, en 1945, dirigida por Hitler, y la de los cubanos contra ellos mismos, impulsada por Castro desde antes de 1959. De tal suerte, se produce una literatura cada día más abundante y especialmente en la escrita por autores cubanos, que llamo literatura del dolor y la rabia. Es semejante a la que inspiró a novelistas de los países derrotados en la postguerra, a un alemán como Grass o un italiano como Curzio Malaparte (La piel, Kaput, El Volga nace en Europa…) Son testimonios personales de frustración y al mismo tiempo de sobrevivencia. Ya sea desde un campo de patatas, como Oskar, o un cañaveral, como Desirée, la violencia externa es idéntica: se nace a un mundo cruel y se nos avisa desde antes.
El paralelismo entre Grass y Valdés no es casual. El primero escribe para un país ocupado, vencido, derrotado y con sus valores en crisis. Valdés lo hace también para otro país arrodillado, irónicamente, por sí mismo, dentro de la espiral de una locura colectiva como es cualquier guerra, y la peor de todas ellas, la eufemísticamente bautizada como “civil”, siendo la más incivil de todas. Ambos son autores que responden a una situación de violencia y de guerra, declarada o no. Y son muy parecidas las circunstancias entre la Alemania de finales de la Segunda Guerra Mundial, y la Cuba después de esa sexagenaria guerra civil conocida como “revolución”.
Esta novela de Valdés continúa una saga que empezó desde La hija del embajador y La nada cotidiana (ambas publicadas en 1995), y se ha mantenido con notas predominantes de lo que algunos han calificado como “humor ácido”, “realismo sucio” y hasta “lenguaje soez”, para construir un estilo muy personal y distinguible dentro de la narrativa latinoamericana actual, caracterizada por su anémica anomia. No busca agradar facilonamente al lector, sino comunicarle la rabia y el dolor que lleva dentro, resultado de tantos golpes, frustraciones, sueños quebrados y pisoteados, e ilusiones nunca perdidas porque tampoco fueron brotadas. Su estilo no es nada complaciente, sino todo lo contrario, provocador, desafiante y retador. Sus personajes femeninos son de una fuerza boxística, desde Yocandra, pasando por Marcela, hasta esta Desirée Fe, quien desde muy temprano tiene una experiencia místico-erótica en una iglesia con un Cristo crucificado, lo mismo que el párvulo Oskar con aquel Niño Jesús del templo a quien entrega su tambor percutiente.
La autora no esconde sus modelos sino los exhibe: Guillermo Cabrera Infante, Marguerite Duras y Víctor Hugo; los tres, grandes amadores y gozadores. Ellos son sus maestros, sus espejos y también sus escudos: forman su linaje literario.
Pero esa misma rabia y dolor se sienten ya de forma muy evidente desde Cabrera Infante y Reinaldo Arenas y se prolonga hasta hoy en una dilatada secuencia de autores cubanos sometidos a la “gloriosa utopía” que frustró sus vidas.
La audacia de la novelista cuando recupera su memoria juvenil no repara en límites, los cuales remonta con desesperación e intensidad, asumiendo una carnalidad absoluta, casi un canibalismo erótico, cuando suelta que “comimos el seso y el sexo”, con ese frenesí desesperado de quien no tiene más que el momento presente. También la implacable desacralización de los padres es el preámbulo de su progresiva corporización: en la medida que toma más conciencia de su cuerpo, su horizonte se amplía y profundiza y se distancia de sus progenitores. Hasta hay una predestinación en el nombre de la protagonista: Desirée, que es deseo, y Fe una de las tres virtudes teologales y que siempre se representa ciega, es decir, como perdida.
En el trópico, como se muestra en esta novela, territorio de intensos calores externos e internos, todo se sensualiza y erotiza, desde comer un plátano, hasta la inmersión en el mar. Intuitivamente, todas las mujeres nacen con una tendencia natural para ser unas Lolitas. Por cierto, la célebre novela de Nabokov aparece en español por primera vez también en ese mágico año de 1959, que atrajo tantos sucesos. Y hasta ha habido alguien quien ha dicho que el personaje original de Lolita es de linaje cubano. La Desirée de Valdés es una Lolita en las circunstancias de la dictadura instaurada en Cuba.
Iconoclasta irredenta, la autora hasta ha soñado tener sexo con dos figuras sagradas: Cristo y José Martí, agrediendo por igual a la religión y a la política dominantes. Esas crisis místico-eróticas (que tanto recuerdan el orgasmo adivinado en la Transfiguración de Santa Teresa según Bernini, atravesada por las fálicas flechas del amor divino), la inducen para llegar al sexo práctico a través de la religión, lo cual marca el inevitable tránsito simbolizado en su nombre: del deseo de Desirée a la entrega de la Fe.
El tópico típico y tropical de la sexualidad cubana y especialmente habanera, se traduce en esta novela a través de los escenarios ideales que son como aquella madelaine de Proust: la playa, el mar y esa ciudad que tanto huele a sexo, con una mezcla de salitre húmedo y marisco fresco.
El lenguaje de la novela refleja cómo se hablaba en La Habana entre los años 1960 y 1980: voces íntimas y públicas ofrecen testimonio de una sociedad en revolución que, por variar, cambia hasta su forma de expresarse, de manera más descarnada y directa, más brutal y efectiva. Dentro de ese ambiente, el sexo lucha por brotar en todo momento (la contención es quizá la más rara virtud entre cubanos), pero la represión está omnipresente y se personifica en el personaje de policía intruso, quien no solo reprime las ideas sino también los deseos. La fiesta innombrable lezamiana se transforma así por la dictadura implacable en la fiesta prohibida, lo cual hasta se había avisado y masoquistamente celebrado en una guaracha irresponsable y suicida: “Llegó el Comandante y mandó a parar: se acabó la diversión”. De ahora en adelante, para la masa, todo será sacrificio, carencia, abnegación, entrega a la patria, y la conciencia revolucionaria, y la forma más palpable y directa de asumir todo esto: el hambre, “un hambre mi amor, hereditaria”, como apuntó irónicamente algún poeta hace tiempo, precisamente hablando de una pareja cubana enamorada.
La capacidad proteica de Valdés la hace, como Don Juan Tenorio, “subir a los palacios y bajar a las aldeas”: lo mismo es la chancleterita chusmita del solar de la Habana Vieja, que la dama elegante de sorprendentes sombreros de Champs Elysées, y esto se refleja hasta en el habla: cada personaje y cada ambiente asume una forma precisa de expresión con notable autenticidad.
La salvaje… trata quizá como ninguna otra de sus obras anteriores, la relación de los cubanos con el mar, que es no sólo el escenario idóneo –desde su forma pura, el mar abierto, o su variante terrestre, la orilla, o su personificación como parte del mobiliario urbano, el Muro del Malecón- sino también como amante: la muchacha goza gran placer al sentir cómo el agua salada le penetra e inunda el sexo al sumergirse dentro del mar, reaccionando eróticamente a ese abrazo líquido y tibio. Es una sensación de intenso disfrute, al borrarse todo el entorno ingrato y agresivo, y resulta no sólo placentera sino placentaria, como la del feto que regresa y vuelve a flotar en el líquido amniótico en el vientre materno: el ejercicio del sexo es regresar al principio, al orgasmo creador original. Se advierte también el mar como una manifestación del futuro: avisa con su inmensidad que algún día habrá que huir a través de él, buscando otro horizonte de libertad y realización. Todo mar impone una línea infinita y es un por ello un reto, un desafío contra el régimen que quiere negarlo y cercarlo, y para aquellos que buscan escapar de la cárcel acuosa. La necesidad y la posibilidad permanente de la fuga se advierte en ese mismo mar “gigante azul, abierto, democrático”.
Este libro forma una trama compacta que integra varias historias desbordantes de erotismo, vitalidad y gozo; sin embargo, son en el fondo -más allá del placer momentáneo y fugaz- las tristes evocaciones de las vidas frustradas de unos jóvenes como cualquier otros jóvenes, que buscan –legítimamente- vivir su vida (obsequio otorgado sólo una vez, sin regreso posible), pero se frustran, se manchan, explotan y pierden (les roban) su existir, en un país donde se pretende construir el futuro a partir de borrar el pasado y destruir el presente.
Al mirar bajo los techos de sus escenarios, en la novela se nos muestran hogares disfuncionales y familias desestructuradas, con la presencia, eso sí, de algunas muy poderosas mujeres fuertes, como aquellas matronas romanas o las bíblicas vírgenes judías, esas guerreras cubanas invencibles, las incansables mambisas urbanas, aplicadas en la épica empresa de poner un plato de comida sobre la mesa.
El sexo es el alivio, el escape, la fuga fantástica de la ideología y de la política. Ese es el único espacio verdaderamente abierto en Cuba –que presume en su propaganda de ser entonces el primer territorio libre de América– el último reducto de la identidad humana reprimida y vigilada. Y, por tanto, cuando se realiza, es un sexo con rabia, desplegado con furor, como desquitándose en y con él de un Big Brother omnipresente, que prohíbe absolutamente todo lo demás. Es la única válvula de escape posible para un régimen opresivo y ubicuo.
Si no fuera por el sexo libre y el clima generoso (el paisaje, la playa, “¡las palmas, ay, las deliciosas palmas!” de Heredia), quién sabe si la dictadura cubana se hubiera prolongado tanto, hasta estas seis décadas… que incluyen al menos cuatro generaciones, cada una más frustrada y perdida que la anterior, en un proceso de desintegración y depauperación que hoy forma un verdadero genocidio antropológico, el cual La salvaje inocencia refleja en su comienzo mismo.
La novela es muestra de una literatura inquietante y no sólo por lo erótico, sexual, o hasta francamente pornográfico para algunos, sino por esa rabia sorda, profunda, que como no puede gritar sus verdades en la calle, lo hace en la penumbra de las habitaciones: los quejidos en las “posadas” habaneras son el sustituto seguro del grito de protesta en las calles, un orgasmo irreverente y redentor de miserias. Era todavía la época del relato con tanta represión religiosa (entonces todavía el “proyecto” tenía un programa cruel, pero al menos coherente de ateísmo marxista) como política, aspirando a la pureza ideológica, que no sería más que el sometimiento total.
Esa obsesión por la pulcritud de las ideas (y los sentimientos), sustituye al de las sociedades religiosas por la pureza del alma y la intactitud del himen: uno de los grandes orfebres de esa inmensa cárcel impecablemente tejida definió el crimen mayor, el pecado supremo del castrismo, con una autoacusadora alusión fálica: la penetración ideológica. Donde únicamente resulta “lícito” mencionar a Dios, las Vírgenes y todos los Santos, es precisamente en el acto íntimo transgresor y liberador del sexo, que en Cuba se dice procazmente “singar”, que lo mismo puede provenir del “cingulus” latino, que del “to sing” inglés. Hoy, más descarnado y desesperado que nunca (lo cual no mengua ni atenúa su cruel aferramiento), aquel “proyecto” está supremamente más carente de una coartada, al menos medianamente creíble, justificatoria o razonable. Su argumentación actual se construye contradictoriamente (tratándose de un modelo expresamente ateo) sobre la fe, en un proyecto que siempre promete hacia el futuro y nunca ofrece argumentos para el presente ni sobre la razón. En la misma medida que el fenómeno político se agota y desintegra, aumenta la narrativa de la anti-revolución como el testimonio literario de la larga y dolorosa agonía de una mentira.
Obviamente, el lector natural de esta novela debería ser el público cubano; sin embargo, es difícil que circule en Cuba, como ha ocurrido con casi todos los autores cubanos de éxito, aun los incondicionales, o leve y delicadamente discrepantes de la dictadura castrista. Sin embargo, a pesar de todas las prohibiciones y aduanas, circulará, aunque sea a escondidas. Y quizá algunas parejas se propongan recorrer la topografía de la novela, con 60 años más de destrucción, desastre material, anímico y moral, y el desmoronamiento de una ciudad antigua, de 500 años, que aún vive entre estertores del recuerdo de su pasada grandeza, negándose a morir en manos de sus asfixiadores, quienes sólo han tolerado algunos minúsculos oasis para mostrar a unos turistas ingenuos y fascinados con el espejismo y el espectáculo escenográfico de un nuevo y habilidoso Príncipe Potemkin.
Zoé Valdés es una novelista comprometida, con la literatura y con una causa libertadora, no sólo política sino moral. Sus obras forman parte de una creación que no busca agradar al lector, sino conmoverlo; casi diría que movilizarlo.
Pero también tiene un mensaje redentor y victorioso en medio del desastre: la juventud, el amor y el deseo de los cuerpos se imponen finalmente aún en las circunstancias más difíciles y tenebrosas, como propone esta novela. Ojalá la autora nos obsequie una segunda parte con la historia de amor que queda pendiente entre Desirée y Otto: esa pareja de enamorados formada en adversas circunstancias, resulta persistente contra toda evidencia, en una época juvenil y erótica que terminará demoliendo el pedestal del cruel sistema impuesto a un castigado país que alguna vez se llamó Cuba. Ojalá vuelva a serlo.
La reseña original:
http://otrolunes.com/50/literatura-de-la-rabia/
El libro:
https://editorialverbum.es/producto/la-salvaje-inocencia
¿Te ha gustado esta reseña? Deja un comentario.